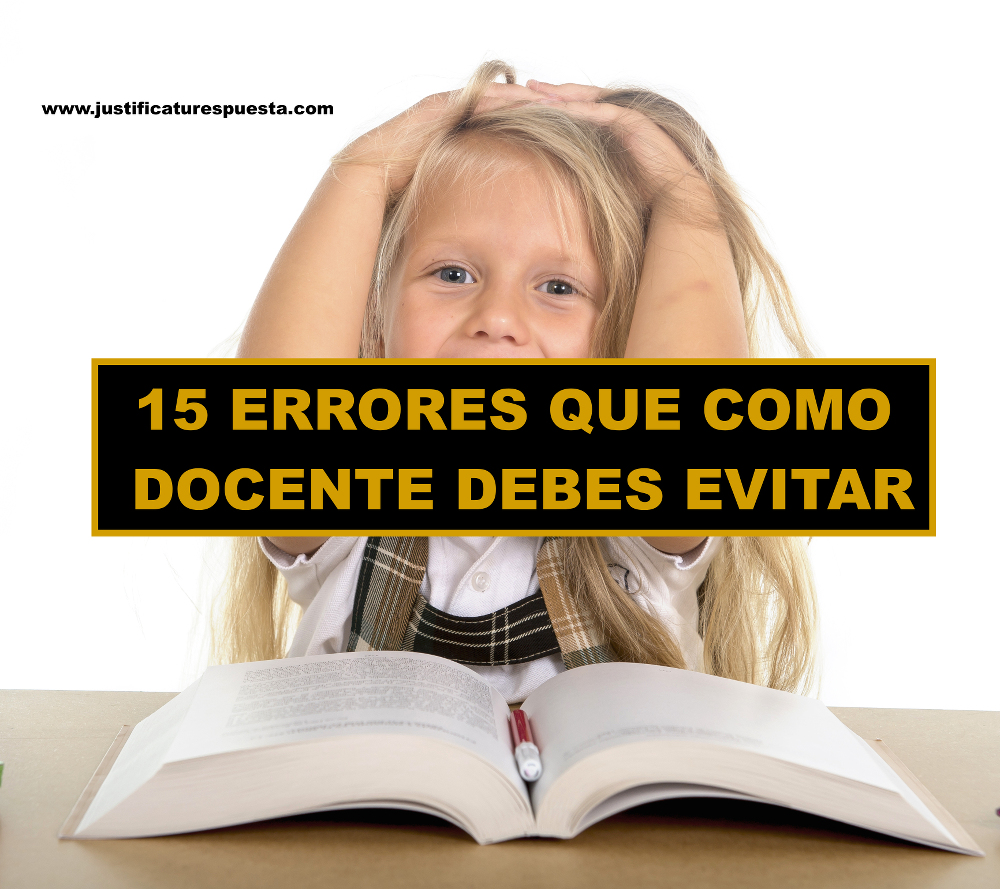Valoración y prestigio social de los maestros, claves para el éxito de Finlandia
Los niños finlandeses de hoy estarán el día de mañana entre los profesionales más preparados del mundo. No lo predice ninguna bola de cristal, lo auguran datos objetivos. Desde que la OCDE comenzara en el año 2000 a elaborar su informe PISA, Finlandia ha acaparado los primeros puestos del podio en Europa por su excelente nivel educativo.
Apenas un 8% de los alumnos finlandeses no terminan sus estudios obligatorios, algo que puede sorprender ya que a los 4 y 5 años menos de la mitad de los niños finlandeses acuden a guarderías y no empiezan el colegio hasta los 7 años. Dos años después, sus puntuaciones son mejores que el resto de los países estudiados por la OCDE.
¿Qué pasa en Infantil o pre-primary education -niños de 6 años , el año previo a la escolaridad obligatoria-? (1)
 Según el currículum -Core Curriculum for Pre-primary Education (2000)-, los metodos y las actividades son de lo más variado y versatiles posible. El curriculum no divide la enseñanza en temas o lecciones pero si incluye varios “campos” y “objetivos”. Estos “campos o temas” son: lenguaje e interacción, matemáticas, etica y filosofía, medioambien y estudios naturales, desarrollo físico y motor y arte y cultura. Según el currículum -Core Curriculum for Pre-primary Education (2000)-, los metodos y las actividades son de lo más variado y versatiles posible. El curriculum no divide la enseñanza en temas o lecciones pero si incluye varios “campos” y “objetivos”. Estos “campos o temas” son: lenguaje e interacción, matemáticas, etica y filosofía, medioambien y estudios naturales, desarrollo físico y motor y arte y cultura.
La ratio no viene regulada por ley. El Ministerio recomienda una ratio máxima de 13 niños por grupo. Si hay otra persona cualificada a cargo del grupo, el tamaño puede llegar a 20.
¿Y en primaria?
Durante los primeros seis años de la primaria los niños tienen en todas o en la mayoría de las asignaturas el mismo maestro, que vela por que ningún alumno quede excluido. Es una manera de fortalecer su estabilidad emocional y su seguridad. Hasta 5º no hay calificaciones numéricas. No se busca fomentar la competencia entre alumnos ni las comparaciones.
La educación gratuita desde preescolar hasta la universidad incluye las clases, el comedor, los libros y hasta el material escolar aunque si alguien lo pierde está obligado a pagárselo. La jornada escolar suele comenzar sobre las 8,30-9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con el paréntesis del almuerzo a las 12-12,30 horas. En total, suman 608 horas lectivas en primaria, frente a las 875 horas de España, con deberes en casa que no son excesivos. ¿Cómo consiguen mejores resultados en menos tiempo?
En palabras de Javier Melgarejo, psicólogo escolar, «El éxito finlandés se debe a que encajan tres estructuras: la familia, la escuela y los recursos socioculturales (bibliotecas, ludotecas, cines…)». Los tres engranajes están ligados y funcionan de forma coordinada. «Los padres tienen la convicción de que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por delante de la escuela» y complementan el esfuerzo que se hace en el colegio. «En Finlandia el 80% de las familias van a la biblioteca el fin de semana», añade el psicólogo escolar catalán, para quien este estímulo de la lectura en casa resulta fundamental.
El sistema social finlandés contribuye con numerosas ayudas oficiales a las familias, que pueden conciliar su trabajo y la atención a sus hijos.
Existe una herencia cultural luterana basada en la responsabilidad que fomenta la disciplina y el esfuerzo, a la que también acompaña una climatología que empuja a encerrarse en casa, pero estos factores también están presentes en otros países vecinos, como Suecia o Dinamarca, que disfrutan de mayor nivel económico y sin embargo figuran varios puestos por debajo en PISA.
De maestros, los mejores
La diferencia radica en la elevada calificación académica del profesorado en Finlandia, principalmente en educación primaria. «Los finlandeses consideran que el tesoro de la nación son sus niños y los ponen en manos de los mejores profesionales del país», destaca Javier Melgarejo.  Los mejores docentes se sitúan en los primeros años de enseñanza, donde se aprenden los fundamentos de todos los posteriores aprendizajes. Se considera que hacia los 7 años el alumno se encuentra en la fase más manejable y es cuando realiza algunas de las conexiones mentales fundamentales que le estructurarán toda la vida. Por eso, se considera esencial seleccionar a quien ayudará en este proceso. Los mejores docentes se sitúan en los primeros años de enseñanza, donde se aprenden los fundamentos de todos los posteriores aprendizajes. Se considera que hacia los 7 años el alumno se encuentra en la fase más manejable y es cuando realiza algunas de las conexiones mentales fundamentales que le estructurarán toda la vida. Por eso, se considera esencial seleccionar a quien ayudará en este proceso.
Para ser maestro se necesita una calificación de más de un 9 sobre 10 en sus promedios de bachillerato y de reválida y se requiere además una gran dosis de sensibilidad social (se valora su participación en actividades sociales, voluntariado…). Cada universidad escoge después a sus aspirantes a profesores con una entrevista para valorar su capacidad de comunicación y de empatía, un resumen de la lectura de un libro, una explicación de un tema ante una clase, una demostración de aptitudes artísticas, una prueba de matemáticas y otra de aptitudes tecnológicas. «Son las pruebas más duras de todo el país», asegura Melgarejo. Al proceso de selección le sigue una exigente licenciatura y periodos de prácticas.
«Suelen escoger al 10% de los candidatos que se presentan. Son los mejores, con aptitudes de sobresaliente, que han superado en el examen nacional a otros alumnos también muy buenos», afirma Luisa Gutiérrez, responsable de comunicación del Instituto Iberoamericano de Finlandia.
No es de extrañar que los profesores estén muy bien considerados socialmente en Finlandia. «Es un honor nacional ser maestro de Primaria», asegura Jari Lavonen, director del Departamento de Formación al Profesorado de la Universidad de Helsinki. Harri Skog, secretario de Estado de Educación de Finlandia desde 2006, resumía en una frase la importancia de este proceso: «La educación es la llave para el desarrollo de un país». Por eso el país nórdico dedica del 11 al 12% de los presupuestos del estado y los ayuntamientos a financiar este modelo de educación.
Pero hay otra clave para el debate: «Los profesores en Finlandia cuentan con más prestigio social que un médico», dice Luisa Gutiérrez, algo de lo que adolecen los docentes españoles. «Son valorados y respetados por padres, alumnos, el director del colegio… Se confía en ellos. Y eso contribuye a que tengan mayor autonomía y altas dosis de motivación», asegura Gutiérrez. Las mismas claves que, en opinión del profesor Vílchez, podrían hacer mejorar el sistema educativo español: «El éxito de Finlandia en educación se debe a la mayor valoración y prestigio social de los maestros, a una buena selección y una formación que se cuida. Además, hay una unión de fuerzas de todas las administraciones. Y también están bien pagados y motivados».
¿Cuáles son los Rasgos de un Buen Docente?
El profesor Vílchez, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, de la que también ha sido vicedecano, cree que la docencia es una carrera eminentemente vocacional. Requiere conocimientos, pero también unas cualidades y capacidades de las que no todos gozan. Incluso, en su opinión, hay rasgos personales que ayudan a ser un buen profesor: «Buena inteligencia emocional, tener habilidades sociales, ser una persona equilibrada, con capacidad de empatía, poseer esa sensibilidad humana para captar lo que le puede pasar a una persona y que no se escapen los detalles del sufrimiento, capacidad para sacar lo mejor de uno mismo y del otro. Esta es la clave. Con una dosis infinita de paciencia, capacidad de resistencia ante problemas como el estrés y capacidad para adaptarse a grupos diferentes… Hay que ser capaz de transmitir valores, tener una necesaria pedagogía de la calma que implica la escucha, dotes de comunicación, ser una persona simpática (un profesor que no sonría no es bueno), y que tenga autoridad, una característica moral que se gana día a día. Pero sobre todo, por encima de todo, querer y amar al alumno».
|